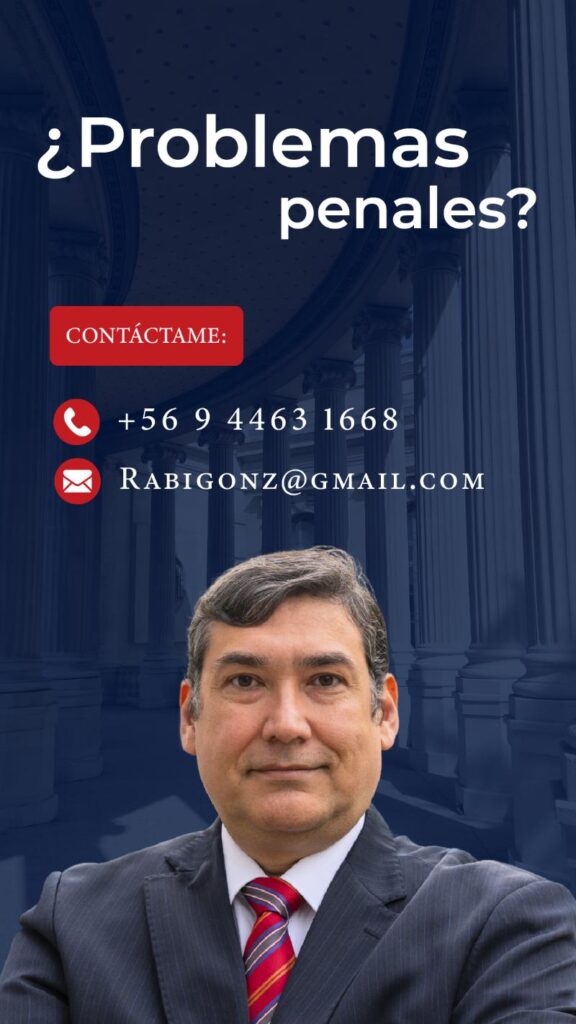Publicado en Revista Jurídica del Ministerio Público · Dec 1, 2020
El presente trabajo busca entregar un panorama actualizado del estatuto legal, además del entorno jurisprudencial y doctrinario, del delito de siembra, plantación, cultivo o cosecha de especies vegetales del género cannabis en Chile, previsto y sancionado en el artículo 8 de la Ley 20.000; revisando la estructura del tipo penal y sus principales problemas dogmáticos. Analizamos sus orígenes, abundantes fallos de importancia, doctrina nacional y comparada relevante y la redacción actual de la figura penal; enfatizando la necesidad de una reformulación que sea consecuencia de una decisión seria y definitiva en torno a las necesidades de política criminal que fundan la penalización de esta conducta.
I. INTRODUCCIÓN
En el Derecho Penal comparado, los sistemas de tipificación penal de los delitos de tráfico ilícito de drogas y figuras afines, optan preferentemente por estructuras complejas que abarcan las distintas etapas del desarrollo del ciclo de los estupefacientes, desde la generación de las sustancias hasta su consumo. El legislador chileno escogió la técnica denominada “de incriminación en cascada [1]”, orientada fundamentalmente a evitar lagunas de punibilidad, en términos tales que si, por ejemplo, no es factible acreditar los presupuestos de alguno de los comportamientos ligados al tráfico de la droga (verbigracia la venta) persiste la posibilidad de sancionar penalmente al sujeto activo por los otros (la tenencia, el transporte, etc.).
En tal contexto, desde la entrada en vigencia de la Ley 18.403 de 4 de marzo de 1985, el ordenamiento jurídico nacional ha contemplado una figura periférica, pero de tremendo alcance práctico: la siembra, plantación, cultivo o cosecha de especies vegetales del género cannabis. Dicha figura, actualmente regulada en el artículo 8 de la Ley 20.000, a diferencia de la gran mayoría de los tipos penales de dicha norma, tiene un objeto material más bien específico, se trata de “especies vegetales del género cannabis u otras productoras de sustancias estupefacientes o sicotrópicas”. Considerando que el verbo rector consiste en “sembrar, plantar, cultivar o cosechar especies vegetales”, el ámbito de posibilidades se restringe considerablemente, quedando reducidas a hipótesis de muy poca ocurrencia, aquellas en que las especies vegetales en cuestión son distintas del cannabis. De hecho, el artículo 5 del reglamento de la Ley 20.000 contiene la enunciación concreta de las especies a que se refiere el artículo 8 de la ley, prescribiendo: “Califícase como especies vegetales productoras de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, a que se refiere el artículo 8º de la ley Nº 20.000, las siguientes: Cannabis Sativa L, Cacto Peyote, Catha Edulis (Khat), Datura Estramonium L, Hongo Psilocide, Eritroxylon Coca, Papaver Somniferum L, Salvia divinorum (salvinorina A)”.
II. HISTORIA
La figura, como decíamos anteriormente, aparece en nuestro sistema penal con la Ley 18.403, de 4 de marzo de 1985. Su incorporación obedeció a razones de política criminal y a la necesidad de armonizar nuestro sistema persecutor con tratados internacionales vigentes, fundamentalmente la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes. La redacción original sancionaba a quienes “sin contar con la competente autorización, siembren, cultiven, cosechen o posean especies vegetales o sintéticas del género cannabis u otras productoras de substancias estupefacientes o sicotrópicas, en circunstancias que hagan presumir el propósito de tráfico ilícito de alguna de ellas”. Posteriormente, la Ley 19.366 de 30 de enero de 1995, reformuló la tipificación, sancionando a “los que, sin contar con la competente autorización, siembren, planten, cultiven o cosechen especies vegetales del género cannabis u otras productoras de substancias estupefacientes o sicotrópicas (…) a menos que justifiquen que están destinadas al uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, en cuyo caso, serán sancionados según los artículos 41 y siguientes”, esto es, se estableció un tipo penal que sancionaba dos modalidades de realización de verbos rectores alternativos, precedidos todos ellos de un elemento negativo del tipo: “sin contar con la competente autorización”. Dicha estructura fue conservada por el legislador de la Ley 20.000, que en el artículo 8, dispuso: “El que, careciendo de la debida autorización, siembre, plante, cultive o coseche especies vegetales del género cannabis u otras productoras de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, incurrirá en la pena de presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales, a menos que justifique que están destinadas a su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, caso en el cual sólo se aplicarán las sanciones de los artículos 50 y siguientes”.

Estas dos modalidades, como veremos, tienen, en principio, una penalidad tremendamente desigual. Sin embargo, el inciso final de la disposición citada contiene una rebaja de pena aplicable a los casos en que se sanciona a título de delito y no de falta, que es facultativa para el tribunal y de amplísimo espectro: “Según la gravedad del hecho y las circunstancias personales del responsable, la pena podrá rebajarse en un grado”.
III. EL TIPO PENAL
El tipo penal emplea cuatro verbos rectores, que dan cuenta de acciones bastante cercanas entre sí: “sembrar, plantar, cultivar y cosechar”. La primera de ellas, sembrar, que según el diccionario de la RAE [2] consiste en “arrojar y esparcir las semillas en la tierra preparada para este fin”, presenta ciertas particularidades asociadas a la manifestación específica del objeto material en este caso. Si lo comparamos con el artículo 368 del Código Penal español que sanciona de manera menos específica a “los que ejecuten actos de cultivo”, disposición que la doctrina ha entendido comprende “siembra, plantación y recolección” [3], resulta evidente que el legislador aludió a una acción más delimitada que recae sobre una semilla. Los tribunales han desestimado la posibilidad de que la semilla de cannabis pueda ser objeto del delito de tráfico de drogas, argumentando que: “El cultivo de la semilla en sí misma no es hecho reprochable a priori por cuanto el usuario puede obtener el permiso administrativo correspondiente y llevar a cabo un cultivo lícito” [4]. A contrario sensu, parece evidente que en este caso y al tenor de lo dispuesto en la ley y reglamento vigentes, el mero acto de sembrar una semilla de cannabis será una conducta, en principio, típica si el sujeto activo no está autorizado. En tal sentido, Politoff, Matus y Ramírez argumentan que la mera posesión de las semillas de cannabis puede considerarse un acto preparatorio de este tipo penal, “cuando han sido adquiridas con ese fin” [5]. Un problema que acarrea la consideración independiente de este verbo rector, es que no permite emplear de manera razonable, a nuestro juicio, la solución española a quien, después de sembrar, abandona lo sembrado sin cuidarlo y por tal razón el objeto material resulta inutilizado o muere. Lo anterior porque el delito se consuma una vez desarrollada la acción de sembrar. Efectivamente, en el Derecho Español solo se menciona genéricamente la expresión “cultivo”, en consecuencia, en dicho sistema quien siembra semillas, pero con posterioridad “no las cuida, si además no realiza actos de cultivo, como, por ejemplo, el de regar lo sembrado” [6] realizaría una acción atípica. Por otro lado, el tratamiento de los actos anteriores a la siembra resulta ser el mismo, esto es, son constitutivos de un acto preparatorio impune. En efecto, los actos “anteriores a la siembra, como pueden ser los de preparación del terreno (…) no suponen todavía un inicio de ejecución, pues no puede afirmarse que el cultivo ha comenzado” [7].
Por otra parte, por “plantar” entendemos según el diccionario de la RAE “meter en tierra una planta, un vástago, un esqueje, un tubérculo, un bulbo, etc., para que arraigue”. Concluimos, entonces, que se trata de un acto cuyo objeto material es distinto del de “sembrar”. Para Politoff, Matus y Ramírez, y en el mismo sentido señalado en el párrafo anterior, deberá considerarse un acto preparatorio de la figura del artículo 8, “la compra de especies vegetales vivas o de escajes de las mismas para su plantación” [8].
En cuanto al verbo “cultivar”, el diccionario de la RAE lo define como “dar a la tierra y a las plantas las labores necesarias para que fructifiquen”. Se trata de una expresión, como decíamos antes y a la luz de la experiencia española, más amplia, que suele ser la que se utiliza como etiqueta para identificar la figura del artículo 8. Un verbo rector que comprende tanto la siembra como la plantación, pero resulta más enfocado al cuidado de aquello sembrado o plantado, cuando se realiza con miras a la obtención de un producto final, esto es las sustancias señaladas en el artículo 5 del reglamento, plenamente desarrolladas, maduras.
Finalmente, el texto del artículo 8º emplea el verbo rector “cosechar”, que significa según la Academia de la Lengua Española “ocupación de recoger los frutos de la tierra”. Resulta relevante destacar que en esta modalidad específica de comisión encontramos el hito en que el objeto material muta, de una entidad conectada a la tierra a un producto independiente, denominado también “cosecha” en los términos de la propia RAE y que comprende el “conjunto de frutos, generalmente de un cultivo, que se recogen de la tierra al llegar a la sazón”. Considerando que dicha especie vegetal, ahora desarrollada e independiente, puede, si su composición química corresponde a alguna de las sustancias mencionadas ahora en los artículos 1 o 2 del Reglamento Nº 867, ser objeto de alguna de las figuras de tráfico que la ley establece, concordamos con Politoff, Matus y Ramírez en cuanto a que “mientras las especies vegetales cosechadas permanezcan en poder de quien las cultivó, el delito será el de cultivo, a pesar que la posesión de tales especies pueda verse también como posesión constitutiva de tráfico” [9].
Como es evidente, tratándose de un delito de emprendimiento, la realización por un sujeto de cualquiera de estas acciones antes explicadas, algunas de ellas, o todas, supone la comisión de un solo delito, el cual se configurará si y solo si el sujeto activo la o las realiza “careciendo de la debida autorización”. Dicha exigencia, como decíamos anteriormente, es una clara expresión de los denominados elementos negativos del tipo, esto es, aquellos cuya “no concurrencia es presupuesto del cumplimiento del tipo” [10] y, por lo mismo, su aparición “excluye no solo la antijuridicidad sino ya el propio tipo”[11]. La autorización mencionada está regulada por el artículo 9 de la Ley 20.000, que dispone que esta será otorgada por el Servicio Agrícola y Ganadero, conforme a las disposiciones de los artículos 6 y siguientes del Reglamento Nº 867 [12], que regulan la forma de efectuar la solicitud, sus requisitos y resguardos orientados a que, otorgada que sea, la producción se desvíe a personas y usos distintos de los que fundamentaron la autorización. Entre otras restricciones, la ley prescribe que no podrá otorgarse dicha autorización a quienes hubieren sido formalizados o condenados por ilícitos de las leyes 19.366, 20.000 o 19.913 (sobre lavado de activos). Recientemente, la Corte Suprema ha resuelto que la expresión “careciendo de la debida autorización” es un elemento normativo del tipo, esto es, uno de aquellos para cuya inteligencia se requiere valoración jurídica [13]; por cierto, lo que no importa que no sea, a su vez, un elemento negativo en los términos antes señalados. Más allá de la etiqueta, precisa el alcance del citado elemento al resolver que “dice relación con la antijuridicidad, pues las conductas realizadas con la competente autorización se encuentran justificadas por el derecho, de manera tal que no es la falta de aquella la que determina que la realización de alguna de las conductas respecto de las sustancias o drogas esté prohibida o sea ilegal, en este caso la plantación del género cannabis sativa, sino que es la capacidad de afectar el bien jurídico a través de su difusión incontrolable la que determina su ilegalidad. Simplemente, la ley contempla casos en que se pueden realizar las conductas prohibidas cumpliendo con las normas pertinentes, por considerar que en esos casos existen otros intereses que justifican la realización de dichas conductas”[14].
Los actos antes expuestos, en las circunstancias descritas, podrán ser sancionados ya sea con las penas de simple delito, previstas en el artículo 8 de la Ley 20.000, esto es, presidio menor en su grado máximo a presidio mayor en su grado mínimo y multa de cuarenta a cuatrocientas unidades tributarias mensuales; como regla general, o con las penas de multa la falta del artículo 50 de dicho cuerpo legal; esto último en aquellos casos en que el sujeto activo justifique que las sustancias están destinadas a su uso o consumo personal, exclusivo y próximo en el tiempo. Del tenor literal de la disposición citada se desprende que el tratamiento de las conductas en comento como faltas penales, supone la concurrencia de ciertas cualidades del destino que el sujeto activo le dé al objeto material de la conducta, aludiendo como modalidades alternativas al uso y al consumo. Lo cierto es que la expresión “uso” tiene tal amplitud que hace irrelevante la formulación alternativa, pues, entre otras expresiones más específicas, incluye al propio consumo. Más ardua resulta la precisión sobre los calificativos de dicho uso o consumo, pues el legislador utiliza a las expresiones “personal exclusivo y próximo en el tiempo”, como cualidades copulativas.
Por “personal” entendemos aquel uso o consumo de un objeto, destinado a la persona del sujeto que usa o consume y no de otro. La ley refuerza esta cualidad empleado la voz “exclusivo”, que importa la negación absoluta de la participación de cualquier otro en el uso o consumo en cuestión. No debe desconocerse, sin embargo, que la disposición citada no excluye la posibilidad de coautoría o coparticipación, situación en que, evidentemente, el alcance de estas expresiones alude al conjunto de los autores o partícipes. Así lo ha resuelto la Corte Suprema, afirmando que “los actos de siembra, plantación, cultivo o cosecha de las plantas realizados por dos o más personas mancomunada o concertadamente, aún cuando no todos ellos ejecuten alguno de esos actos de manera directa o inmediata, no serán sancionados conforme al artículo 8° sino según el artículo 50, en su caso, si justifican que la droga que obtendrían de esas plantas está destinada a su propio uso o consumo”[15].
Finaliza la disposición con la partícula más ambigua, la alusión a la “proximidad en el tiempo”. Al discutir la Ley 19.366 que incorporó dicha referencia, algunos diputados revelaron su incomodidad con la mención, toda vez que en su opinión “podría ser una forma de incentivar el consumo y la autorización para los cultivos caseros” [16]. Pero sobre la redacción específica, únicamente se buscó precisar la expresión “próximo”, agregando a ella “en el tiempo”, especificación que no contenía el proyecto original [17]. Nuestra doctrina y la jurisprudencia se han abocado a la interpretación de estas exigencias en conjunto, no de manera independiente, con mayor intensidad, como anticipamos, en la proximidad en el tiempo.
Al respecto, la Corte Suprema ha señalado que la diferenciación obedece a un criterio no cuantitativo, y la conducta se considerará comprendida en la hipótesis sancionada como delito, cuando la droga “no pueda ser considerada para el autoconsumo próximo en el tiempo por su calidad o pureza o las circunstancias concomitantes sean suficiente- mente indiciarias por sí mismas de la destinación por el sujeto activo a su tráfico” y, por el contrario, no lo será cuando “la droga de que se trata sea posible de ser consumida en un tiempo próximo y no existan otros elementos concomitantes que desvirtúen dicha situación” [18].
Respecto de la proximidad en el tiempo, la Corte Suprema ha variado su interpretación, de una inicialmente estricta, hasta una que le da a la alternativa punible como falta bastante más extensión. Desde comienzos de la presente década, la variación más relevante se advirtió, “respecto del uso o consumo de marihuana “próximo en el tiempo” (que) dista, en un importante número de casos, de interpretaciones restrictivas que podían apreciarse en años anteriores, no obstante su carácter formal de droga dura” [19]. En cuanto a esta específica cuestión, “próximo se define como cercano, que dista poco en el espacio o en el tiempo. La ley no emplea expresiones como ‘inmediato’ o ‘rápido’ para calificar el consumo en su limitación temporal, dependiendo de las circunstancias del caso su calificación” [20].
Ahora, la Corte Suprema ha resuelto que pesa sobre el acusado la carga procesal de acreditar que la droga se destinaría al uso o consumo personal, exclusivo y próximo en el tiempo, mediante la prueba de descargo que se rinda, de las circunstancias concretas de dicho destino [21]. Debemos asumir, en todo caso –y así lo ha sostenido la Corte Suprema– que esta referencia corresponde a un concepto “regulativo”, que implica que la de- terminación de las circunstancias bajo las cuales opera debe necesariamente realizarse atendiendo al escenario fáctico del caso concreto, de manera que “la facultad de hacerlo tiene que entenderse concedida a los jueces que son quienes se encuentran en posesión de los mencionados antecedentes fácticos, motivo por el cual en el ejercicio de esa facultad, ellos gozan de una amplia discrecionalidad, puesto que los mencionados conceptos no “procuran normas ni son constitutivos para la sentencia” [22].
Se ha afirmado también, por cierta jurisprudencia y doctrina, que la aplicación de las sanciones del artículo 50 de la Ley 20.000, tratándose de lo que se ha denominado “cultivo-falta”, no se impondrán si “las características propias del hecho y las circunstancias concomitantes que acompañen a la acción no permiten aplicar la sanción residual. Esto en consideración de dos elementos: el lugar de cultivo y la afectación que este le produzca al bien jurídico protegido por la ley”[23]. Vale decir que, frente a la conducta del artículo 8, acreditado que el destino del cultivo sea su uso o consumo personal, exclusivo y próximo en el tiempo, deberían, además, para aplicarse la sanción del artículo 50 según el reenvío, concurrir los presupuestos fácticos de la figura del art. 50 de la Ley 20.000 [24][ 25]. Sin embargo, la tesis mayoritaria, respaldada en fallos recientes, sostiene de manera ca- tegórica que “el artículo 8 de la Ley N° 20.000, al aludir a la utilización de la cannabis para el consumo personal, exclusivo y próximo en el tiempo, no está eximiendo de responsa- bilidad a su autor, sino solamente le impone una pena más baja, esto es, la contenida en el artículo 50 de la Ley antes señalada» [26].
Las figuras en cuestión, como es evidente, no admiten una modalidad de comisión culposa [27], sino que, como en el Derecho español, es necesario que concurra el “conocer y querer de los actos de cultivo, conocer y querer el objeto del cultivo y conocer y querer la capacidad objetiva de difusión del consumo ilegal de las sustancias obtenidas; el cultivo debe estar orientado a la obtención de drogas como producto por medios agrícolas” [28].
IV. OBJETO MATERIAL
Como señalamos al principio, a diferencia de la generalidad de los tipos penales de la Ley 20.000, el objeto material del delito sancionado en el artículo 8 de dicho cuerpo legal es más acotado; “especies vegetales del género cannabis u otras productoras de sustancias estupefacientes o sicotrópicas”. El artículo 5 del Reglamento de la Ley 20.000 enumera, con un sistema clauso, las especies a que se refiere el artículo 8 de la ley, prescribiendo: “Califícase como especies vegetales productoras de sustancias estupefacientes o sicotrópicas, a que se refiere el artículo 8º de la ley Nº 20.000, las siguientes: Cannabis Sativa L, Cacto Peyote, Catha Edulis (Khat), Datura Estramonium L, Hongo Psilocide, Eritroxylon Coca, Papaver Somniferum L, Salvia divinorum (salvinorina A)”. De todas ellas, resulta evidente que la más relevante, por la extensión de su consumo en nuestro país, es el cannabis sativa. Se suele aludir genéricamente a la marihuana, sin embargo, por tal entendemos “la planta de la especie Cannabis Sativa L. Esta planta posee más de 500 compuestos, de los cuales se conocen 120 cannabinoides, entre ellos el delta-9- tetrahydrocannabinol (THC) y cannabidiol (CBD). Debido a su potencial dañino y adictivo, está sujeta a control por distintas Convenciones Internacionales y agencias reguladoras, siendo la sustancia ilegal más consumida en Chile y el mundo” [29]. El tratamiento del cannabis en nuestro sistema penal ha tenido importantes variaciones. En el presente siglo, pasó de ser considerada una droga dura a una droga blanda en los delitos de tráfico con la entrada en vigencia de la Ley 20.000, para luego de un breve tiempo volver a la lista 1, esto es, una sustancia capaz de provocar graves efectos tóxicos o daños considerables a la salud. Actualmente, se debate intensamente, siguiendo la experiencia internacional, la viabilidad de despenalizar su consumo y regular su oferta. Al respecto existen enfoques diversos para enfrentar este problema de Salud Pública, básicamente uno prohibicionista –como el que actualmente impera en Chile– y uno de reducción de daños [30]. La anterior discusión supone evaluar las ventajas y desventajas de los tipos penales actualmente vigentes, asumiendo, en primer lugar, la situación genérica del consumo recreacional de la sustancia. Además, y por otra parte, se discute reformar el Código Sanitario y la Ley 20.000, para, sin introducir modificaciones de mayor entidad a un sistema que considera ilegítimo todo cultivo y consumo del cannabis, a menos que se produzca en un entorno estrictamente íntimo, y cualquier manera de llevar dicha sustancia desde el productor a consumidores finales distintos de este, legalizar y regular el uso medicinal del cannabis. Efectivamente, un proyecto en tal sentido ingresó a la Cámara de Diputados el año 2017 y el día 7 de enero de 2019, se inició su discusión en la Comisión de Salud del Senado. El proyecto pretende modificar el artículo 98 bis del Código Sanitario y los artículos 8, 9 y 50 de la Ley 20.000, buscando permitir que cualquier persona cultive cannabis, requiriendo para ello la autorización de un médico a través de una receta médica, eliminando la exigencia de autorización por el Servicio Agrícola y Ganadero.
Al respecto, el Colegio Médico de Chile se ha opuesto al proyecto de ley en comento, argumentando que “La ley actual chilena no impide el uso medicinal de cannabis y sus derivados mientras tenga las autorizaciones pertinentes, lo que incluye estándares mínimos de control a la producción. El proyecto de Ley intenta eliminar estas medidas de control, quitando la garantía de eficacia, seguridad y calidad que necesita la población” [31]. El proyecto en cuestión se encuentra aún en segundo trámite constitucional.
V. ANTIJURIDICIDAD DE LA CONDUCTA
Los delitos de tráfico de la Ley 20.000 protegen la salud pública, por lo mismo es necesario para que se configuren que “las sustancias estupefacientes o sicotrópicas –objeto material– puedan afectarla y estén controladas” [32]. En doctrina suele distinguirse entre antijuridicidad formal y antijuridicidad material. Entendemos por antijuridicidad formal la mera contradicción entre la conducta típica del agente y el derecho, esto es, la contravención de las órdenes y prohibiciones que establece el ordenamiento jurídico. La antijuridicidad material importa que la conducta efectivamente afecte el bien jurídico protegido por un tipo penal, descartando, por ende, los casos en que no se ha dañado o puesto en peligro el específico bien jurídico que tutela una figura penal determinada y no otro. Para que se produzca la afectación del bien jurídico protegido por la generalidad de los tipos penales de la Ley 20.000, tratándose de delitos de peligro abstracto [33], basta la posibilidad de que dicha afectación se produzca y es por lo tanto imprescindible que el objeto material de dichas figuras sea idóneo al efecto. Nuestro máximo tribunal ha resuelto que, por no existir certeza científica sobre el grado de pureza y peligrosidad de la droga incautada, tal como establece el art. 43 de la Ley 20.000 [34], en los casos en que únicamente se haya acreditado la sola presencia de una sustancia prohibida en un objeto determinado, resulta imposible determinar si ella tiene o no idoneidad o aptitud como para afectar la salud pública y, por consiguiente, los hechos, aun tenidos por comprobados no pueden ser castigados [35] por tratarse de una conducta carente de antijuridicidad material [36].
Este criterio mayoritario se ha asentado en especial respecto de los delitos de microtráfico. En efecto, nuestro tribunal supremo “ha insistido en la trascendencia de demostrar únicamente a través de un particular medio probatorio –la pericia correspondiente al protocolo que trata el artículo 43 de la Ley N° 20.000– el grado de pureza de la droga cuyo porte, posesión, guarda o transporte se atribuye al acusado, como única vía para establecer la tipicidad y/o antijuridicidad del delito de tráfico de drogas o sustancias estupefacientes o psicotrópicas del artículo 4° (…) precisando la Corte Suprema en diversas sentencias que las razones para así decidirlo no se extienden a la misma figura cuando ésta recae sobre fármacos, ni a los delitos de los artículos 3° y 8° de la Ley N° 20.000” [37].
En cuanto al tipo penal que nos convoca, la Corte Suprema ha, sostenidamente, estimado innecesario acreditar mediante un informe pericial de pureza la concentración del cannabis, sosteniendo que “la presencia de los principios activos de la sustancia de rigor es suficiente para calificarla como aquellas que constituyen el objeto material del delito de cultivo” [38].
VI. RELACIONES CONCURSALES
Como expresábamos anteriormente, parece pacífico que “mientras las especies vegetales cosechadas permanezcan en poder de quien las cultivó, el delito será el de cultivo, a pesar que la posesión de tales especies pueda verse también como posesión constitutiva de tráfico” [39]. Sin embargo, existen bastantes situaciones de hecho que pueden generar dudas sobre la solución más apropiada a problemas concursales. Desde ya acotamos la discusión a los casos menos evidentes pues si los objetos en poder del sujeto activo son drogas ilícitas distintas del objeto de la siembra, plantación, cultivo o cosecha, por exigua que sea la cantidad de las primeras, se sancionarán de manera independiente.
La Corte Suprema ha resuelto que debe sancionarse como concurso real, según el artículo 74 del Código Penal, el existente entre los delitos de los artículos 3° y 8 la Ley N° 20.000, en un caso en que los acusados son sorprendidos manteniendo en un inmueble diversas cantidades de cannabis sativa deshidratada y en proceso de secado, así como insumos para su cultivo, cosecha y comercialización; además de algunas plantas vivas. Lo anterior por cuanto la sentencia recurrida tuvo por acreditado que el inmueble en donde fueron detenidos los sentenciados se encontraba destinado, tanto su interior como el exterior, al cultivo de marihuana que no estaba destinado al uso y consumo personal, exclusivo y próximo en el tiempo de los condenados, rechazando que dicho cultivo fuese un acto preparatorio del tráfico de la cannabis sativa, pues “los sentenciados incurrieron en un ilícito que adquiere individualidad y por ende no puede ser calificado de preparatorio, pues para que pudiese ser calificado de ese modo y asociarlo a una atipicidad hubiese sido necesario que el cultivo estuviese destinado a un consumo individual y que éste fuese próximo en el tiempo, circunstancias que ya fueron desestimadas” [40] Interesante observación se ha formulado al respecto al cuestionar el fallo argumentando que “de haberse demostrado que la plantación tenía por objeto el consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo de quien está a cargo de la misma –como echa de menos el fallo–, ello descartaría un tráfico posterior y, por ende, aquélla no puede ser un acto preparatorio de éste” [41]. Continúa la crítica, ahora apuntando a lo esencial: “los actos de elaboración o plantación de drogas o de las especies vegetales que las producen pueden verse como actos preparatorios especialmente punibles de otro principal, que sería el tráfico ilícito, en sentido estricto –esto es, las conductas que hoy describe el inciso 2° del artículo 3° de la Ley N° 20.000– y que, por tanto se consumen en él, siendo ambas figuras especiales de la genérica de tráfico ilícito, en sentido amplio –esto es, el resto de las conductas que “por cualquier medio, induzcan, promuevan o faciliten el uso o consumo” de las sustancias a que se refiere el artículo 1°–. De allí que quien cultiva especies prohibidas, para por sí mismo extraer de ellas las sustancias que posteriormente pone a la venta, no comete tres delitos, sino sólo uno, el de tráfico ilícito, en sentido estricto, es el acto principal al cual los otros le sirven solamente como preparatorios especialmente punibles” [42].
En los casos en que el objeto material del cultivo esté en parte destinado al consumo personal, exclusivo y próximo en el tiempo del sujeto activo y en parte a otras finalidades comprendidas dentro del alcance del artículo 8 de la Ley 20.000, únicamente se sancionará el delito del artículo 8 toda vez que, en rigor, existe un concurso aparente de leyes penales, que se debe solucionar por el criterio de la consunción basado en el principio de insignificancia, dado el mínimo disvalor de la falta del art 50 de la Ley 20.000 [43].
VII. REFLEXIONES FINALES
La figura del art. 8 de la Ley 20.000 se ha transformado en una de las más ricas en disquisiciones doctrinarias y jurisprudenciales, en atención a que su regulación obedece a una lógica diversa, pero complementaria, del sistema de sanción de las figuras de tráfico y consumo de drogas ilícitas en nuestro país. Su relevancia práctica es tremenda pues su objeto material específico es el estupefaciente más cultivado, transado y consumido en nuestro país. El destino de esta figura está ineludiblemente ligado a la apreciación político criminal sobre su eficacia y legitimidad. Mas, en el actual escenario, parece evidenciar aún la necesidad de acotar jurisprudencialmente discusiones que todavía se encuentran abiertas. Lo anterior evitaría, entre otros problemas, modificaciones legales tendientes más a precisar el sentido en que deben interpretarse y aplicarse los tipos penales vigen- tes, que a cambios valorativos de fondo de los poderes colegisladores.
BIBLIOGRAFÍA CITADA
- Alcalde Sánchez, M. Salud pública y drogas tóxicas. Valencia, Tirant lo Blanch, 2002.
- Cisternas Veliz, Luciano. “Consumo de Marihuana «Próximo en el Tiempo»: Aproximación a la Evolución Jurisprudencial (2005-2015)”. En: Revista de la Justicia Penal, N° 7, Santiago, Librotecnia, 2017.
- Cuadrado, Cristóbal; Huneeus, Josefina, y Zamorano, Nicolás. “Documento de posición del Colegio Médico de Chile sobre el proyecto de ley que “Modifica el Código Sanitario para incorporar y regular el uso medicinal de productos derivados de cannabis”. Santiago, Colegio Médico de Chile, 2019.
- Del Real, Vicente y Vergara, Gonzalo. “Análisis Jurídico: Artículo 8 de la Ley 20.000. El Problema de la licitud del cultivo, como respuesta al consumo privado y sus vías de obtención”. Tesis para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Santiago, Universidad Finis Terrae, 2016.
- Frieyro, Sofía. El delito de tráfico de drogas. Valencia, Tirant lo Blanch, 2017.
- Joshi Jubert, Ujala. Los delitos de tráfico de drogas. Un estudio analítico del art. 368 CP. Barcelona, José María Bosh Editor, 1999.
- Matus, Jean Pierre. “La teoría del concurso aparente de leyes penales y el “resurgimiento” de la ley en principio desplazada”. En: Revista de Derecho Universidad Católica del Norte, Coquimbo, Universidad Católica del Norte, 2002.
- Politoff, Sergio; Matus, Jean Pierre, y Ramírez, María Cecilia. Lecciones de Derecho Penal Chileno. Parte Especial. Segunda edición, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2004.
- Rebolledo, Lorena. “El Bien Jurídico protegido en los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes”. En:
Revista Jurídica del Ministerio Público, Nº 60, Santiago, Chile, Ministerio Público, 2014.
- Rodríguez Vega, Manuel. “La proximidad” del uso o consumo como causal de exención del delito de plantación de especies vegetales del género cannabis del art. 8 de la ley 20.000”. Santiago, Universidad de Talca, 2016.
- Rodríguez Vega, Manuel. “Jurisprudencia de la Corte Suprema del trienio 2016-2018 sobre aspectos sus- tantivos de la Ley N° 20.000”. En: Revista Jurídica del Ministerio Público, Nº 75, Santiago, Chile, Ministerio Público, abril de 2019.
- Roxin, Claus Derecho Penal. Parte General. Traducción de la 2ª edición alemana, de Luzón Peña, Diego; Díaz y García Conlledo, Mihuel, y de Vicente Remesal, Javier. Madrid, Civitas, Tomo I, 1997, reimpresión 2008.
- Sánchez Bustos, Sergio. “Principales Paradigmas Preventivos en el mundo de Hoy”. En: Musalem, Pedro y Sánchez, Sergio. En: Aportes para una Nueva Política de Drogas, Santiago, Colegio Médico de Chile, 2010.
NORMAS CITADAS
- Código Penal. Actualizado al 15 de octubre de 2020.
- Ley Nº 18.403 (4/3/1985), Sanciona el tráfico ilícito de drogas y estupefacientes y deroga la Ley Nº 17.934.
- Ley Nº 19.366 (29/9/1994), Sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, dicta y modifica diversas disposiciones legales y deroga Ley N° 18.403.
- Ley 20.000 (16/2/2005), Sanciona el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias sicotrópicas, dicta y modifica diversas disposiciones legales y deroga Ley N° 19.366.
JURISPRUDENCIA CITADA
- Corte Suprema, Rol Nº 4215-12, 25 de julio de 2012.
- Corte Suprema, Rol N° 4949-15, 4 de junio de 2015.
- Corte Suprema, Rol N° 15.920-15, 11 de noviembre de 2015.
- Corte Suprema, Rol N° 6909-16, 4 de abril de 2016.
- Corte Suprema, Rol N° 35.154-16, 5 de diciembre de 2016.
- Corte Suprema, Rol N°1720-2017, 9 de marzo de 2017.
- Corte Suprema, Rol N° 3994-2017, 15 de marzo de 2017.
- Corte Suprema, Rol N°10.197-2017, 4 de mayo de 2017.
- Corte Suprema. Rol N° 24.869-2017, 18 de julio de 2017.
- Corte Suprema, Rol N° 39.641-2017, 9 de noviembre de 2017
- Corte Suprema, Rol N° 44.261-2017, 30 de enero de 2018.
- Corte Suprema, Rol N° 12.564-18, 16 de agosto de 2018.
- Corte Suprema, Rol N° 12.869-18, 1 de agosto de 2018.
- Corte Suprema, Rol N° 12.564-18, 16 de agosto de 2018.
- Corte Suprema, Rol Nº 5417-2019, 17 de diciembre de 2019.
- Corte Suprema, Rol Nº 29.118-2019, 6 de enero de 2020.
- Corte Suprema, Rol N° 29.948-19, 24 de febrero de 2020.
- Corte de Apelaciones de Coyhaique, Rol Nº 89-2019, 16 de setiembre de 2019.
- 4° TOP de Santiago, RUC 0600200858-9, RIT 11-2008, 5 de marzo de 2008. En: Revista de Derecho (Valdivia), Vol. XXI – N° 1 – Julio 2008, páginas 171-185.
- TOP de Quillota, Rit N° 9-2012, 20 de marzo de 2012; confirmado por CA de Valparaíso, Rol N° 388-2012, 2 de mayo de 2012.
- TOP de Talca, RIT N° 264-2009, 12 de abril de 2010.
.
NOTAS
[1] La noción de incriminación en cascada, alude a la técnica legislativa que busca establecer tipos penales amplios para figuras de mayor gravedad, y el empleo del mismo núcleo típico, pero con menor exigencia para figuras asociadas de menor disvalor. Es distinto de la responsabilidad criminal en cascada, que alude a un sistema de responsabilidad penal para cierto tipo de delitos, en virtud del cual, se establece una cadena escalonada de autoría que funciona de forma excluyente y subsidiaria.
[2] En el presente artículo emplearemos varias definiciones del diccionario de la RAE, en todos los casos, existiendo más de una acepción, empleamos el que figura con el número uno, que es en cada concepto el principal y, además, el atiende al tema que abordamos.
[3] Joshi Jubert, Ujala. Los delitos de tráfico de drogas I. un estudio analítico del art. 368 CP. Barcelona, José María Bosh Editor, 1999, p. 118.
[4] 4° TOP de Santiago, RUC 0600200858-9, RIT 11-2008, 5 de marzo de 2008. En: Revista de Derecho (Valdivia), Vol. XXI – N° 1 – Julio 2008, Valdivia, Universidad Austral de Valdivia, páginas 171-185.
[5] Politoff, Sergio; Matus, Jean Pierre, y Ramírez, María Cecilia. Lecciones de Derecho Penal Chileno. Parte Especial. Segunda edición, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2004, p. 601.
[6] Alcalde Sánchez, M. Salud pública y drogas tóxicas. Valencia, Tirant lo Blanch, 2002, p. 41. Citado en Frieyro, Sofía. El delito de tráfico de drogas. Valencia, Tirant lo Blanch, 2017, p. 60.
[7] Pedreira González, Félix. Actos de cultivo, elaboración y tráfico. En: El delito de tráfico de drogas. Valencia, Tirant lo Blanch, 2009, págs. 30 y 31. Citado en Frieyro, Sofía. El delito de tráfico de drogas. Valencia, Tirant lo Blanch, 2017, p. 61.
[8] Politoff, Sergio; Matus, Jean Pierre, y Ramírez, María Cecilia. Lecciones de Derecho Penal Chileno. Parte Especial. Segunda edición, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2004, p. 601.
[9] Politoff, Sergio; Matus, Jean Pierre, y Ramírez, María Cecilia. Lecciones de Derecho Penal Chileno. Parte Especial. Segunda edición, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2004, p. 602
[10] Roxin, Claus. Derecho Penal. Parte General. Traducción de la 2ª edición alemana de Luzón Peña, Diego; Díaz y García Conlledo, Mihuel, y de Vicente Remesal, Javier. Madrid, Civitas, 1997, reimpresión 2008, Tomo I, p. 284.
[11] Roxin, Claus. Derecho Penal. Parte General. Traducción de la 2ª edición alemana, de Luzón Peña, Diego; Díaz y García Conlledo, Miguel, y de Vicente Remesal, Javier. Madrid, Civitas 1997, reimpresión 2008, Tomo I, p. 284.
[12] De la autorización, control y fiscalización de las siembras, plantaciones, cultivos y cosecha de especies vegetales productoras de sustancias estupefacientes o sicotrópicas. Artículo 6: Para obtener la autorización a que se refiere el artículo 8º de la ley Nº 20.000, los interesados deberán presentar una solicitud en la Dirección Regional del Servicio Agrícola y Ganadero con jurisdicción en el territorio en que está ubicado el predio en que se efectuará la siembra, plantación, cultivo o cosecha de las especies vegetales a que se refiere la disposición legal citada. En el caso en que el predio respectivo abarque dos o más jurisdicciones, se podrá solicitar la autorización en cualquiera de ellas. Artículo 7: La solicitud deberá presentarse con una antelación mínima de cuatro meses al inicio de la siembra, plantación, cultivo o cosecha y deberá contener la siguiente información:
a) La completa individualización del solicitante, esto es, nombres y apellidos, nacionalidad, estado civil, profesión o actividad, domicilio, lugar y fecha de nacimiento, número de la cédula de identidad y del Rol Único Tributario, si fuere distinto a aquélla;
b) Ubicación y denominación del predio, si la tuviere; superficie y deslindes del mismo; rol de avalúo para el pago de contribuciones territoriales; inscripción en el Registro de Propiedad del Conservador de Bienes Raíces;
c) Exacta ubicación del terreno y superficie en que se proyecta efectuar el cultivo;
d) Fecha en que se efectuará la siembra; género, especie y variedad del cultivo; cantidad del material de reproducción que se propone emplear y proveedor del mismo; período y cantidad estimados de cosecha;
e) Destino que se pretende dar al producto cosechado y antecedentes del contrato respectivo, si ya se hubiere celebrado.
Artículo 8: La solicitud a que se refieren los artículos anteriores deberá ser acompañada de los siguientes documentos:
a) Certificado de dominio vigente y de pago de contribuciones al día;
b) Autorización otorgada por el dueño del predio y copia del título en virtud del cual el solicitante lo explota, los que deberán ser suscritos ante Notario;
c) Plano en que aparezca debidamente delimitado el terreno en que se desea efectuar el cultivo;
d) Declaración jurada acerca del cierro que se utilizará y de la forma en que se procederá a la destrucción de rastrojos una vez concluida la cosecha;
e) Si se tratare de sociedades deberá acompañarse copia de sus títulos, con certificado de vigencia;
f) En el caso de comunidades hereditarias deberá acompañarse copia autorizada de la inscripción del decreto judicial o resolución administrativa que concede la posesión efectiva y de la especial de herencia con certificado de vigencia;
g) Tratándose de asociaciones distintas de las anteriores, se acompañará el título que la origine y la individualización de sus integrantes. Si careciere de pacto escrito, la individualización completa de los asociados deberá hacerse por medio de una declaración jurada ante Notario.
En los tres casos anteriores deberá agregarse una relación completa de los socios, directores, administradores o de los miembros de las asociaciones o comunidades, salvo el caso de las sociedades anónimas, en la que se incluirá, además, a las personas encargadas directamente del cultivo, con expresa mención de este hecho.
Artículo 9: Recibida la solicitud en el Servicio Agrícola y Ganadero, con toda la documentación antes descrita, se remitirá el expediente a la Intendencia Regional correspondiente, la que ordenará agregar los certificados de antecedentes del solicitante, del propietario del predio, de los socios directores, administradores o de los miembros o integrantes de las sociedades, comunidades u otras asociaciones y de los encargados del cultivo. Si lo estimare pertinente, la Intendencia pedirá informe a los organismos policiales respectivos. Artículo 10: Concluidas las gestiones anteriores, la Intendencia informará sobre el particular al Servicio Agrícola y Ganadero, y éste, una vez recibido el informe, podrá otorgar la autorización solicitada, la que comunicará, remitiendo una copia de ella, a las jefaturas de Carabineros de Chile y de la Policía de Investigaciones con jurisdicción en el territorio en que está ubicado el predio. El rechazo de la solicitud deberá ser fundado, con arreglo a la ley y este Reglamento. En la autorización se establecerán las características de los cierros que deberán utilizarse, como asimismo, la forma en que se efectuará la destrucción de las especies a que se refiere el inciso 2º del artículo 10º de la ley Nº 20.000. Artículo 11: Concedida la autorización, el interesado deberá comunicar a la Dirección Regional del Servicio Agrícola y Ganadero con jurisdicción en el territorio en que está ubicado el predio y con una anticipación mínima de 30 días, la fecha exacta de la siembra, plantación o cultivo. Igualmente, deberá comunicarse a dicha Dirección Regional la fecha en que se iniciará la cosecha, con una antelación no inferior a sesenta días, contados desde la fecha indicada para el inicio de la misma. Con todo, si el predio respectivo abarca dos o más jurisdicciones del Servicio Agrícola y Ganadero, las comunicaciones a que se refiere el párrafo anterior, se podrán enviar a cualquiera de ellas. Artículo 12: Concluida la cosecha y para los efectos del transporte de los productos obtenidos, el interesado deberá re- querir, previamente, una guía de libre tránsito que otorgará el Servicio Agrícola y Ganadero, en la que se individualizará el medio de transporte, cantidad de los productos, destino y ruta a ser utilizada. Dicha guía deberá ser visada por alguna de las Unidades de Carabineros más próxima al predio y también por aquella correspondiente al lugar de destino de los productos. Artículo 13: Los predios en que se realicen alguno de los cultivos a que se refieren los artículos anteriores deberán estar del todo cerrados mediante algún sistema que impida el acceso de cualquier persona que no esté directamente encargada del cultivo. Artículo 14: Finalizada la cosecha y separado el producto, las plantas, sus rastrojos, florescencias, semillas u otras partes activas deberán ser destruidas por el interesado en presencia de un funcionario del Servicio Agrícola y Ganadero y de un funcionario de la Policía de Investigaciones o de Carabineros de Chile, de la Oficina o Unidad más próxima al predio, debiendo levantarse un acta de la diligencia, la que suscribirán los funcionarios asistentes y el interesado, copia de la cual se remitirá al mencionado Servicio Agrícola.
[13] Como, por ejemplo, “cosa mueble”, “abuso”, “legítimamente”, etc.
[14] Corte Suprema, Rol Nº 5417-2019, 17 de diciembre de 2019.
[15] Corte Suprema, Rol N° 4949-15, 4 de junio de 2015.
[16] Primer Informe de Comisión Especial. Cámara de Diputados. Fecha 15 de septiembre de 1992. Informe de Comisión Especial en Sesión 57. Legislatura 325.
[17] Se aprobó por mayoría de votos una indicación de los señores Tohá y Reyes, para agregar después de la palabra “próximo” la expresión “en el tiempo”. Lo anterior con el objeto de satisfacer la observación formulada por algunos señores Diputados en el sentido de acotar y precisar el vocablo “próximo” (Primer Informe de Comisión Especial. Cámara de Diputados. Fecha 15 de septiembre de 1992. Informe de Comisión Especial en Sesión 57. Legislatura 325).
[18] Corte Suprema, Rol N° 12.564-18, 16 de agosto de 2018.
[19] Cisternas Veliz, Luciano. “Consumo de Marihuana «Próximo en el Tiempo»: Aproximación a la Evolución Jurisprudencial (2005-2015)”. En: Revista de la Justicia Penal, N° 7 (2017) ISSN 0719-9228, Santiago, Librotecnia, p. 54.
[20] TOP de Quillota, Rit N° 9-2012, 20 de marzo de 2012; confirmado por CA de Valparaíso, Rol N° 388-2012, de 2 de mayo de 2012.
[21] En Corte Suprema, Rol N° 4.949-15, 9 de junio de 2015, y Corte Suprema, Rol N° 15.920-15, 17 de noviembre 2015. En algu- nos casos recientes (Rol N° 12.564-18, 16 de agosto de 2018, y Rol N° 35.154-16, 27 de julio de 2016) que parecen ajustarse a lo decidido en casos anteriores, cuando la Corte Suprema sostuvo que pesa sobre el acusado la carga de aportar antece- dentes sobre el destino del cultivo, sin embargo, resuelve en sentido opuesto al estimar, en definitiva, como insuficiente la prueba del Ministerio Público para demostrar que la droga estaba destinada a su tráfico, incurriendo, además, en el consiguiente ejercicio de valoración proscrito en la sede de nulidad.
[22] Rodríguez Vega, Manuel. “Laproximidad”del uso o consumo como causal de exención del delito de plantación de especies vegetales del género cannabis del art.8 de la ley 20.000.Santiago, Universidad de Talca, 2016, p. 4.
[23] Del Real, Vicente y Vergara, Gonzalo. “Análisis Jurídico: Artículo 8 de la Ley 20.000. El Problema de la licitud del cultivo, como respuesta al consumo privado y sus vías de obtención”. Tesis para optar al grado de Licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, Santiago, Universidad Finis Terrae, 2016, p. 47.
[24] SEXTO: […] Que, con lo razonado, y conforme lo prescribe la norma legal antes citada, en su inciso final, donde se establece que sin constituir delito, una persona que sin la debida autorización, siembre , plante, cultive o coseche estas especies, y justifique que están destinadas a su uso o consumo personal exclusivo y próximo en el tiempo, será sancio- nado conforme a lo dispuesto en el artículo 50 y siguientes de la L. 20.000; sin embargo, no reuniéndose en la especie los requisitos que señala esta última norma, pues no se trata de un consumo en lugares públicos o abiertos al público ni tampoco se ha probado que el acusado se haya concertado para consumir privadamente, no procede sancionarlo”. TOP de Talca, RIT N° 264-2009, 12 de abril de 2010.
[25] Así, la Corte Suprema ha afirmado que si la hipótesis corresponde a especies de género cannabis destinadas a su “consumo personal, exclusivo y próximo en el tiempo en lugar privado o no abierto al público (se trata de el) único caso en que ese consumo privado no es sancionado penalmente ni aun a título de falta”. Corte Suprema, Rol N° 6909-16, 4 de abril de 2016.
[26] Corte de Apelaciones de Coyhaique, Rol Nº 89-2019, 16 de septiembre de 2019.
[27] A diferencia de la figura del artículo 10, que pese a tener una evidente vinculación, supone un sujeto activo especial y una conducta específica.
[28] Frieyro, Sofía. El delito de tráfico de drogas. Valencia, Tirant lo Blanch, 2017, p. 60
[29] Cuadrado, Cristóbal; Huneeus, Josefina, y Zamorano, Nicolás. Documento de posición del Colegio Médico de Chile sobre el proyecto de ley que “Modifica el Código Sanitario para incorporar y regular el uso medicinal de productos derivados de cannabis”. Santiago, Colegio Médico de Chile, 2019, p. 3. Disponible aquí.
[30] Sánchez Bustos, Sergio. “Principales Paradigmas Preventivos en el mundo de Hoy”. En: Musalem, Pedro y Sánchez, Sergio. Aportes para una Nueva Política de Drogas. Santiago, Colegio Médico de Chile, 2010, págs. 20 y sgtes.
[31] Cuadrado, Cristóbal; Huneeus, Josefina, y Zamorano, Nicolás. Documento de posición del Colegio Médico de Chile sobre el proyecto de ley que “Modifica el Código Sanitario para incorporar y regular el uso medicinal de productos derivados de cannabis”. Santiago, Colegio Médico de Chile, 2019, p. 6. Disponible aquí.
[32] Rebolledo, Lorena. “El Bien Jurídico protegido en los delitos de tráfico ilícito de estupefacientes”. En: Revista del Ministerio Público, Nº 60, Santiago, Chile, Ministerio Público, 2014, p. 124.
[33] Tanto en los delitos de peligro abstracto como en los delitos de peligro concreto nos enfrentamos a construcciones penales que justifican la proscripción de determinadas conductas en razón al peligro que ellas generan y no a un resultado tangible. Si embargo, mientras en el caso de los delitos de peligro abstracto el resultado nocivo es presumido por el legislador, en el caso de los delitos de peligro concreto la puesta en peligro en un escenario específico debe acreditarse. En general, los sistemas comparados y el chileno, emplean la técnica de delitos de peligro abstracto para la penalización de los delitos cuyo objeto material son los estupefacientes.
[34] Artículo 43. El Servicio de Salud deberá remitir al Ministerio Público, en el más breve plazo, un protocolo del análisis químico de la sustancia suministrada, en el que se identificará el producto y se señalará su peso o cantidad, su naturaleza, contenido, composición y grado de pureza, como, asimismo, un informe acerca de los componentes tóxicos y sicoactivos asociados, los efectos que produzca y la peligrosidad que revista para la salud pública.
[35] Corte Suprema, Rol Nº 4215-12, 25 de julio de 2012.
[36] Pese a tratarse del criterio predominante, existen sentencias que resuelven con criterios de excepción ciertas situaciones puntuales. Así, por ejemplo, se ha resuelto que no es necesaria la determinación de la pureza en casos de microtráfico carcelario (Corte Suprema, Rol N°1720-2017, 9 de marzo de 2017; Corte Suprema, Rol N°3994-2017, 15 de marzo de 2017); Pluralidad o diversidad de drogas (Corte Suprema, Rol N°10.197-2017, 4 de mayo de 2017; Corte Suprema, Rol N°39.641-2017, 9 de noviembre de 2017; Corte Suprema, Rol N° 39.779-2017, 9 de noviembre de 2017; Corte Suprema, Rol N° 39.746-2017, 13 de noviembre de 2017; Corte Suprema, Rol N° 44.261-2017, 30 de enero de 2018); Reiteración de conductas de microtráfico (Corte Suprema, Rol N°10.197-2017, 4 de mayo de 2017; Corte Suprema, Rol N°39.641-2017, 9 de noviembre de 2017; Corte Suprema, Rol N° 39.746-2017 ,13 de noviembre de 2017; Corte Suprema, Rol N° 44.261-2017, 30 de enero de 2018).
[37] Rodríguez Vega, Manuel. “Jurisprudencia de la Corte Suprema del trienio 2016-2018 sobre aspectos sustantivos de la Ley N° 20.000”. En: Revista del Ministerio Público Nº 75, Santiago, Chile, Ministerio Público, año 2019, p. 80.
[38] Corte Suprema, Rol N° 24.869-17, 18 de julio de 2017; Corte Suprema, Rol Nº 41.412-17, 29 de noviembre de 2017; Corte Suprema, Rol N° 23.005-18, 5 de noviembre de 2018; Corte Suprema, Rol Nº 29.118-2019, 6 de enero de 2020. Corte Suprema, Rol N° 29.948-19, 24 de febrero de 2020.
[39] Politoff, Sergio; Matus, Jean Pierre, y Ramírez, María Cecilia. Lecciones de Derecho Penal Chileno. Parte Especial. Segunda edición, Santiago, Editorial Jurídica de Chile, 2004, p. 602.
[40] Corte Suprema, Rol N° 12.564-18, 16 de agosto de 2018. Corte Suprema, Rol N° 12.869-18, 1 de agosto de 2018.
[41] Rodríguez Vega, Manuel. “Jurisprudencia de la Corte Suprema del trienio 2016-2018 sobre aspectos sustantivos de la Ley N° 20.000”. En: Revista Jurídica del Ministerio Público, Nº 75, Santiago, Chile, Ministerio Público, 2019, p. 129.
[42] Rodríguez Vega, Manuel. “Jurisprudencia de la Corte Suprema del trienio 2016-2018 sobre aspectos sustantivos de la Ley N° 20.000”. En: Revista Jurídica del Ministerio Público, Nº 75, Santiago, Chile, Ministerio Público, 2019, págs. 129 y 130.
[43] Matus, Jean Pierre. “La teoría del concurso aparente de leyes penales y el “resurgimiento” de la ley en principio desplaza- da”. En: Revista de Derecho Universidad Católlica del Norte, Coquimbo, Universidad Católica del Norte, 2002, págs. 30-31.